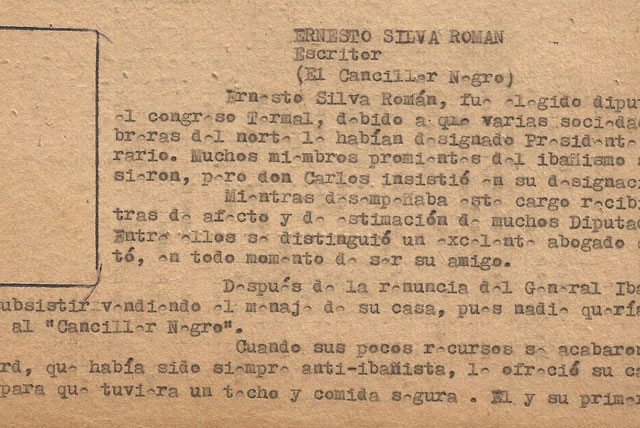Ernesto Silva Román, fue elegido diputado en el Congreso Termal, debido a que largas sociedades obreras del norte lo habían designado Presidente Honorario. Muchos miembros prominentes del ibañismo se opusieron, pero don Carlos insistió en su designación.
Mientras desempeñaba este cargo recibió muestras de afecto y de estimación de muchísimos Diputados. Entre ellos, se distinguió un excelente abogado que trató, en todo momento de ser su amigo.
Después de la renuncia del General Ibáñez, tuvo que subsistir vendiendo el menaje de su casa, pues nadie quería darle trabajo al “Canciller Negro”.
Cuando sus pocos recursos se acabaron, Enrique Renard, que había sido siempre anti-ibañista, le ofreció su casa en Quintero, para que tuviera un techo y comida segura. Él y su primera mujer, gozaron de su cariñosa hospitalidad, por mas de un año.
Un día vino solo a Santiago, con el objeto de buscar trabajo o algunos medios económicos. Todas sus gestiones fallaron. La noche de ese mismo día estaba comiendo en una modesta pensión de la hoy llamada calle Portugal, cuando llegaron dos agentes de Investigaciones a detenerlo.
Fueron muy deferentes con él, dejaron que terminara de comer y le advirtieron que podían trasladarse en taxi a Investigaciones. No pudo aceptar esta oferta porque no tenia como pagar la carrera, por ese motivo se fueron en tranvía. Es muy probable que nadie capte el momento emocional, la inquietud y la desesperación de un hombre que lo detienen y no encuentra a quien recurrir y ni la manera de avisar a su mujer que esta preso. Subieron al tranvía y avanzaron hacia la plataforma delantera. En ese instante, divisó a su “amigo” el Diputado abogado, y se dirigió a su asiento.
Fulano - le dijo – me llevan detenido...
Y no alcanzó a decir más. Aquél hombre que siempre se había demostrado apacible y bondadoso, se echo hacia atrás y agitando las manos por delante de su rostro, le grito:
Váyase. Retroceda. A usted no lo conozco...
No sé en qué forma prosiguió su camino. Quizás lo empujaron o lo sostuvieron los detectives. No supo nada de él hasta que lo encontró encerrado en una oficina de Investigaciones con un detective en la puerta.
Por aquellos años – 1927 – el seudónimo de “el Canciller negro” obsesionaba al país. Sus artículos habían provocado un hondo revuelo nacional y nadie, fuera de Ibáñez, Alejandro Lazo, René Montero y dos o tres más, conocían la identidad del periodista que se ocultaba tras ese nombre extraño.
En su primera gira a provincia, el Coronel Ibáñez lo invitó y así llegó a Osorno, en donde era director de “La Prensa”, un excelente amigo con el cual compartieron una fraternal e intima camaradería en la ciudad de Temuco. La noche de su arribo, éste amigo, cuyo nombre no hace al caso, le ofreció una comida a la que asistieron una decena de periodistas osorninos. Eran jóvenes y la comida fue excelente, se bebió como se bebe en el sur.
Cerca del amanecer, el amigo lo llevó a un rincón y le dijo, mientras lo abrazaba efusivamente: - Ernesto, mi amigo de siempre, te voy a contar un gran secreto, pero te ruego que no lo divulgues. Se separó de él y con la voz trémula de emoción agregó – Yo soy el Canciller Negro.
Naturalmente que lo felicitó con ardor. Después, lo fue a dejar al coche dormitorio y se separaron. Nunca más lo volvió a ver. Ese amigo murió hace años.